Reseñas literarias
Dorian Gray en Instagram: la belleza como tiranía cultural

Abril 13 – 2025
Por Mariela Ibarra
El retrato de Dorian Gray es posiblemente una de las reflexiones sobre la relación entre la belleza como virtud asociada socialmente a conceptos como bondad, delicadeza y éxito más populares de la literatura. En el libro, Oscar Wilde presenta la trampa que hay detrás de esto, tanto para la comunidad en general, como para la persona sobre la que recae este arquetipo.
Poco antes de las Olimpiadas de París 2024 se intensificó en redes sociales una tendencia que busca visibilizar la diversidad corporal entre deportistas de alto rendimiento, cuestionando el arquetipo tradicional del cuerpo atlético como único dentro de las disciplinas deportivas y, en especial, como un indicador de capacidad. Esta iniciativa se inscribe en una corriente más amplia de crítica a los cánones estéticos hegemónicos, promovida por autoras como Naomi Wolf en The Beauty Myth (1990), quien argumenta que los estándares de belleza han sido históricamente utilizados como mecanismos de control. En este contexto y sobre la tendencia, los cuerpos de deportistas, al mostrarse en su pluralidad —delgados, regordetes, musculosos, grandes, bajos, altos, con variaciones según las diferentes disciplinas deportivas— desestabilizan la lógica visual dominante que asocia belleza, valor y éxito con una imagen corporal única, generalmente eurocéntrica, masculina y normada.
Volviendo a la obra de Wilde, esta reflexión se conecta de forma sugerente, pues en esta se muestra cómo la obsesión por la apariencia y la juventud eterna encarna un modelo de belleza absoluto, intocable y destructivo. Dorian no solo es esclavo de una imagen externa idealizada, sino que también reproduce una concepción de la belleza como superficie sin fisuras, ajena al paso del tiempo o a la experiencia vital. Desde esta perspectiva, el contraste entre la diversidad corporal real y el ideal estético impuesto revela cómo los modelos de representación inciden no solo en el deseo, sino también en la ética, en la percepción externa y en la identidad, tanto en la vida cotidiana, las redes y la literatura.
La “tiranía de la belleza” que se observa en las redes sociales, impone una relación directa entre estética y felicidad, donde el valor personal parece medirse en likes, cuerpos normados y vidas visualmente perfectas. Esta lógica convierte la imagen en un capital simbólico, que no solo otorga visibilidad sino también una aparente validación social, asociada al éxito, la funcionalidad y el propósito. En este escenario, la reciente visibilización de la diversidad corporal en el deporte de alto rendimiento constituye una resistencia: al mostrar cuerpos fuertes pero no necesariamente esbeltos, cuerpos potentes pero ajenos al ideal hegemónico, se desafía la noción de que hay una única forma de “ser exitoso” o de “funcionar correctamente”. Naomi Wolf advertía ya en 1990 que la belleza normativa opera como un sistema de control que limita el potencial de las personas, enmascarando opresiones con aspiraciones. Esta ilusión de felicidad estética niega la experiencia real del cuerpo, de la vida, de las actividades —su desgaste, su diferencia, su historia— y construye una ficción de plenitud visual sin dolor ni conflicto.
El retrato de Dorian Gray dramatiza esta tensión con una lucidez perturbadora: Dorian encarna un ideal estético que, lejos de liberarlo, lo condena. Su juventud inmutable y su belleza incorruptible se convierten en una máscara que oculta una existencia vacía de propósito real, guiada solo por la apariencia y el deseo de aceptación superficial. En la novela, la belleza no es símbolo de virtud ni de éxito verdadero, sino un vehículo de alienación y de escalamiento social inocuo. La imagen de Dorian, que permanece perfecta mientras su alma se corrompe en el retrato oculto, ilustra cómo la estética suele disociarse de lo moral, sirviendo más como disfraz de las fracturas internas. Así, Wilde anticipa lo que hoy es el día a día en redes: la presentación de cuerpos e identidades ideales que pueden ocultar profundas inseguridades, obsesiones o sufrimientos. Ahora, esta discusión se encuentra presente desde los inicios de los tiempos, sin embargo, estos modelos se reproducen ahora de una manera más masiva y resuena especialmente en un mundo donde la aceptación —social, profesional, afectiva— parece cada vez más supeditada a la capacidad de encarnar un modelo de belleza que promete plenitud, pero rara vez la entrega.
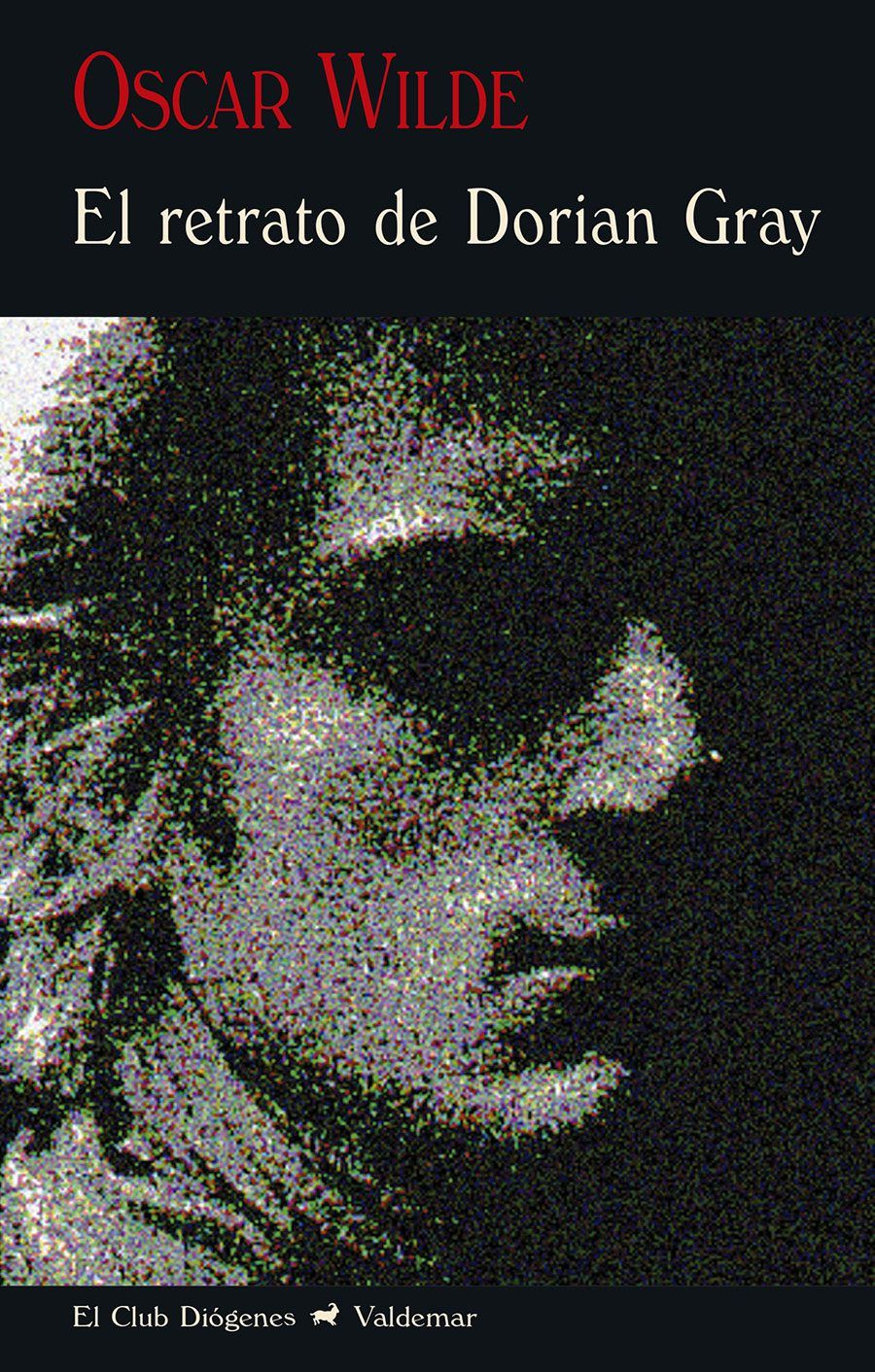
Y esto ha permeado todos los niveles de la experiencia social contemporánea incluyendo, desde luego, la industria literaria. En redes sociales, el consumo cultural —y particularmente el literario— se ha visto condicionado por lógicas visuales que priorizan la apariencia sobre la profundidad. Las plataformas como Instagram, TikTok o incluso Goodreads se han convertido en escenarios donde la visibilidad de los libros depende en gran medida de su capacidad de seducción estética: portadas llamativas, paletas de colores armónicas, stacks de libros perfectamente ordenados, ediciones especiales que encajan con un estilo de vida “curado” visualmente. Esto no debe entenderse como una condena total, sino como una preferencia estructural: usuarios, influencers literarios, editoriales y algoritmos tienden a premiar aquello que es visualmente atractivo, en detrimento —en muchos casos— del contenido, el análisis crítico o la calidad textual.
Este fenómeno responde a lo que Adorno y Horkheimer, en La dialéctica de la Ilustración (1947), identificaron como la lógica de la industria cultural, donde el arte y la cultura se convierten en mercancías reguladas por las leyes del mercado y el consumo (justamente por esto se aduce a la industria literaria como tal este fenómeno, y una a la literatura en general). En este contexto, los libros ya no se valoran exclusivamente por sus ideas, su lenguaje o su poder de transformación, evocación y representación, sino también por su capacidad de circular como objetos deseables, fotogénicos, “instagramables”. Las colecciones de lujo, las ediciones con bordes dorados, sobrecubiertas ilustradas o encuadernaciones en tela, que antes podían reservarse para conmemoraciones excepcionales, se convierten ahora en norma de una producción editorial que busca competir por la atención visual. Mientras tanto, cuestiones esenciales como la calidad de las traducciones, la inclusión de notas críticas o la disponibilidad de obras menos conocidas quedan subordinadas o directamente excluidas del mercado masivo. Ni qué decir de las obras de autores nuevos o de los de menor circulación.
En esta lógica, el contenido literario se convierte en una especie de “efecto secundario” del objeto libro, una excusa más que un fin. Otra vez retomando a Wilde, en El retrato de Dorian Gray esto se expone con agudeza, la perversión de una vida conducida por la apariencia. El retrato —que envejece, se corrompe, sufre— permanece oculto, mientras la superficie visible de Dorian se mantiene impecable. Esa separación entre imagen y sustancia encuentra un paralelo en el presente: el libro como objeto bello que oculta, o incluso reemplaza, su dimensión crítica, transformadora o estética en sentido profundo. Wilde ironiza con frecuencia sobre el culto a la forma sin contenido, pero también lo retrata como una tentación constante: la forma perfecta seduce, aunque no necesariamente redime. Del mismo modo, hoy en día, la edición bella puede ser una entrada al mundo literario, pero también puede convertirse en su límite.
Este fenómeno tiene también implicaciones sociales profundas en el mercado literario: la estetización de la lectura contribuye a una forma de capital simbólico que permite a los sujetos situarse dentro de una élite cultural, no necesariamente por su bagaje crítico o su compromiso con la literatura, sino por su capacidad de adquirir, exhibir y consumir ciertos libros como signos de estatus. Ahora, esta discusión no es nueva. Para dar un ejemplo, Ulysses, de James Joyce, es posiblemente uno de los libros más vendidos, más editados, más mencionados en círculos de lectura, en la academia e incluso en las élites intelectuales; un infaltable en las bibliotecas y es, curiosamente, uno de los menos leídos.
Lo que posiblemente es nuevo es que la lectura se convierte, así, en performance visual y social, lo que refuerza mecanismos de exclusión simbólica: quienes no acceden a ciertas ediciones, ciertos circuitos o ciertas estéticas, quedan fuera del discurso hegemónico de la “buena literatura” (y esto de la buena literatura es otra discusión que tendrá lugar en otro momento). La industria, en este sentido, no sólo reproduce sino que refuerza las jerarquías de clase, gusto y acceso, bajo la apariencia de una celebración democrática de la cultura. Wilde, con su crítica ambigua y lúcida del dandismo y la forma, nos invita a preguntarnos: ¿cuánto hay de arte en la superficie, y cuánto de engaño en lo que llamamos belleza?
En términos generales, la difusión literaria actual —y su articulación con redes, estética y mercado— reproduce con nuevos medios una vieja tensión: la lucha entre apariencia y esencia. Y si bien la belleza puede ser una vía legítima de acceso a la lectura, también puede ser una trampa, una máscara o una mercancía. Tal como ocurre con los cuerpos de los deportistas, como el retrato oculto en el ático de Dorian, la profundidad crítica del texto puede descomponerse silenciosamente, mientras su imagen circula, perfecta e intacta, por el mundo.
